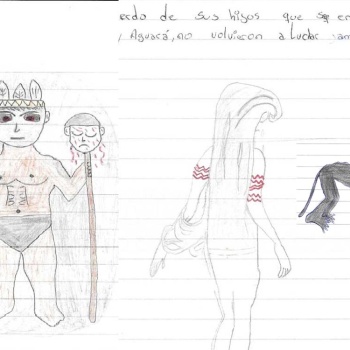El sueño de Jorge William “Peruca” Figueroa Revoredo (62) era ser corresponsal de guerra y establecerse en algún país europeo para cumplir su cometido. Incluso había adquirido una vieja máquina fotográfica americana para dar inicio a su travesía. Pero la vida se planteó distinta y en lugar que el viaje a Buenos Aires fuera un mero paseo, terminó siendo su lugar de residencia permanente por varios años. Luego, desembarcó en Misiones, donde se estableció, siguió estudios universitarios, fue padre, se afianzó, y también fue abuelo.
A 40 años de haber tomado esta decisión, aseguró no estar arrepentido de haberse quedado en Argentina. “Tengo una familia, una casa, un trabajo. Todos los familiares que emigraron de Perú, lo hicieron de muchachos, y viven realidades diferentes. Ninguno tuvo la posibilidad de estudiar como lo hice yo, por ejemplo”, manifestó para quien la ciudad de Lima “era el centro de la tierra” pero a la que, con los años, Misiones fue supliendo con su “payé”.

Contó que todo surgió en la década del 80, cuando tenía 24 años. Buena parte de los jóvenes de la familia se habían ido a Estados Unidos, no sólo por el tema económico sino por el avance del terrorismo, que había llegado a la capital. “Mis primos mayores estaban dentro de las fuerzas de seguridad, pero a nosotros no nos permitían ingresar. Y como una especie de rebeldía, empecé a viajar. Había conocido otros lugares y me había gustado el sabor. Estuve en Chile, Bolivia, aunque no conozco la selva peruana, tampoco el Amazonas, a pesar de las invitaciones recibidas de un primo que era policía y que lo habían trasladado a Iquitos, cerca de la frontera con Brasil, porque odio el calor y los bichos”, relató.
“Saqué el pasaporte con la excusa de conocer Buenos Aires. Tenía armado, planificado, que fuera solamente de paso, luego, la intención de viajar a San Pablo y embarcarme a Italia o España. Quería seguir estudiando fotografía porque en aquel entonces existía el corresponsal de guerra, que no era más que el fotógrafo, e hice cursos en el Fotoclub Argentino de Buenos Aires. Pero cuando vine, me robaron una vieja cámara americana, en pleno centro”.
Después de haberse inscripto en la carrera de Periodismo de la Facultad de Letras de la UBA, debió afrontar un compromiso contraído con su tía Carmela, hermana de su padre, que además era su madrina. La mujer le había hecho un pedido especial ya que una de sus hijas, casada con un posadeño, regresaba desde Estados Unidos, para iniciar un proyecto en las propiedades que tenían en Misiones. “Le dije que sí, y en diciembre de 1989, renuncié a mi trabajo en una importante empresa láctea. Le hice caso y me vine. A mediados del 90, empezaron las clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, hasta donde había traído la documentación pertinente para continuar con periodismo. A pesar que mis parientes no llegaron a tiempo, acá empezaba la carrera, y ya me quedaba descolgado volver a Capital Federal”, acotó.

En Posadas tenía casa y carecía de problemas económicos porque disponía de los remanentes de algunas propiedades familiares que administraba. “Me acostumbré a la buena vida porque en Buenos Aires era laburar y laburar, y estudiar. Y era otro el ritmo. Acá me encontré con otro panorama. Fui conociendo Posadas, me compré una moto y a la semana la quería vender. Me mataba el calor, y aunque no lo sabía, era alérgico”. Sus parientes vinieron más tarde, pero lo hicieron en el peor momento, durante la hiperinflación que se generó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y decidieron regresar a Norteamérica.
Habían pasado cuatro años de su estadía en Argentina cuando regresó a Perú, donde “me encontré con un panorama diferente. Luego, regresó a la Argentina. No iba a volver a Misiones, pero me entero de una situación que me obligó a hacerlo. Me quedé a vivir con el abuelo de mi prima, que tenía un departamento y me dijo que hiciera un emprendimiento. Entonces puse una subagencia de quinielas, lo que duró poco tiempo, porque el abuelo enfermó y yo me puse a atenderlo mientras estudiaba y trabajaba. Cuando el hombre falleció, se generaron entredichos en la familia, entonces me alejé y dejé sus propiedades. Quedé con lo que tenía, y con el apoyo de mis amigos de la facultad. Y me decía ¿para esto viniste?”.
Salir a flote
Para ese entonces, Figueroa Revoredo tenía un hijo en camino, y se puso a hacer de todo. En eso supo que su mamá, María Revoredo Danz, el esposo, Luis Guerra Jara, y sus hermanos: Fernando y Luz, venían a la Argentina. “Cuando me entero, le dije que estaba en Misiones. Luis era técnico electromecánico, y en Perú había sido jefe de una planta productora de nylon, la primera de Sudamérica, que importaba a Argentina, y que se fue a la quiebra durante el gobierno de Alan García. Acá les agarró la hiperinflación y el dinero que ellos habían traído, se diluyó entre las manos. Por desconocimiento, Luis quiso que lo cambie a australes. Me oponía y le decía que lo guardemos para abrir una despensa. Finalmente, lo puse a seis meses y cuando lo saqué me quería matar, no alcanzaba ni para comprar una caja de gaseosas”, recordó. Habían pensado en volver a Buenos Aires, pero su padrastro era un hombre de emprender. “No le costó mucho, agarró, se arremangó y comenzó de la nada. Y así comenzamos. Yo iba a la facultad y ellos seguían trabajando”.

La familia vivía en un lugar precario cerca del hospital, donde siguió hasta que pudo alquilar una casa en el barrio Rocamora. “Empecé a recolectar los bolsines de publicidad para los diarios, gracias a Daniel Sánchez, y eso representaba una ayudita, pero, al poco tiempo, me dio una gripe tan fuerte que hizo que perdiera el trabajo, al que no podía fallar. Seguí haciendo cosas con Luis, a quien le decían El Peruano, que se hizo conocido porque empezó a arreglar de todo: cocinas, planchas, porque en ese momento era difícil comprar algo nuevo”.
El hombre sufrió mucho por lo que pasó con su dinero, que para lo único que sirvió fue para iniciar la venta ambulatoria, en un espacio que les cedió el dueño de casa. Pero “lo importante era que yo tenía a toda mi familia junta, estaba haciendo lo que me gustaba, y terminando mi carrera”, sostuvo Figueroa Revoredo, que el 30 de diciembre de 1993, al mediodía, comenzó a sentirse mal y sufrió un ACV, aunque los neurólogos del hospital Fernández de Buenos Aires, sugirieron -si bien no se podía hacer un diagnóstico certero, por el tiempo transcurrido- que lo que le pasó fue un aneurisma.
En ese momento, tenía resueltas 20 materias de las 22 que presentaba el plan de estudios de la carrera. Y quien le salvó la vida fue el doctor Porfirio Mestas Núñez, que también es peruano, y se conoció con su padrastro a través de una paciente, reconoció, emocionado hasta las lágrimas.

La mano amiga
Mestas Núñez tenía varias máquinas en desuso a las que nadie había podido arreglar. “Si bien estamos hablando de otro campo, pero como Luis era electrónico, electricista, especialista en refrigeración y aire acondicionado, las reparó, por lo que el doctor quedó contento y nació una amistad, y una confianza. Y su esposa, se hizo amiga de mamá. Ese 30 de diciembre, me quedé dormido en emergencias, y le dijeron a Luis: mire señor, lo único que se puede hacer por su hijo es una tomografía para saber qué grado de expansión tuvo la sangre. El único que tenía tomógrafo era el doctor, y el estudio costaba 500 dólares -creo que en ese entonces pagábamos un poco más de cien por el alquiler de la casa-. Mamá dijo, voy a hablar con el doctor, él me va a hacer caso. Llegó a la casa del profesional en momentos que estaba almorzando con los hijos, que estaban terminando su carrera. Sin dudar, el doctor levantó el tubo, llamó a su secretario y le encomendó que encendiera el tomógrafo porque iba con un paciente”, explicó, quien también evaluó la posibilidad de ser piloto de avión por el prestigio que tuvo un pariente suyo al surcar los aires y ser reconocido por las fuerzas aéreas del continente.

Rememoró que lo sacaron de la guardia de emergencias y que “cuando ingresamos al sanatorio, vi al doctor esperándome. Era un salón inmenso, vacío, con una especie de horno. El doctor dijo que, si bien era un coágulo grande, para él no era necesaria cirugía ni drenaje. Con esa recomendación regresamos al Madariaga, y es lo que siguieron al pie de la letra”.
Por unos días más, “Peruca” siguió en el pabellón de terapia intensiva, y sólo podía manejar la vista. “Tenía temor, pero lo que me daba fuerzas y valor era que cuando abrí los ojos tenía en frente a un hermoso Cristo crucificado. Era una estatua de casi un metro, ubicada en el viejo hospital. Me repetía, de esta salgo, pero sin saber lo que venía por delante. No podía hablar, y mi miedo era atragantarme con la saliva y asfixiarme”, advirtió.
Pero esta situación tan difícil se hacía más llevadera cuando lo iban a visitar sus compañeros de la carrera de Periodismo. “Raúl Ataliva, Marcelo Galeano, Daniel Sánchez, Ramón González, me sacaban en silla de ruedas y se ponían a charlar en mi presencia, debajo de un árbol frondoso, mientras yo me sentía un macetero”.
Todos quienes veían a “Peruca” le sugerían que comenzara la rehabilitación, “pero era enero y no había nadie. Me mandaron a casa. Los días pasaban y mi desesperación crecía porque no podía moverme. Empezaba a ver la realidad, no podía valerme solo y sabía que la presión no tenía que volver a subir a fin de no repetir el episodio. No podía estar lejos del tensiómetro, y se volvió una obsesión”.

Fue entonces que pidió a un amigo de la Facultad de Humanidades que lo llevara a hablar con la entonces decana, Ana María Camblong, que “me atendió amablemente y me dijo que al ser extranjero tenía la beca de estudio y cumplía con los requisitos para la beca de salud. Me ofrecieron quedarme en un sanatorio, pero no era un ámbito para mí. Lo bueno es que entré con ayuda y me escapé solo, aduciendo que me autoricen a salir al dentista. El tratamiento que recibí resultó contraproducente, porque me hacían electroestimulación, que es algo que contrae los músculos y los míos ya estaban contraídos. Haberlo hecho durante bastante tiempo, me afectó más. Ya no quería saber nada, no veía evolución. No regresé, y a partir de ese momento empecé a vivir la vida normalmente”.
Vida, y a seguir dando batalla
Lamentó que en la Facultad de Humanidades “tuve profesores, amigos, compañeros de la carrera, con problemas similares, y ninguno salió con vida. De lo mío pasaron 30 años, y si bien quedé con problemas de motricidad, espero que Dios me siga dando fuerzas y salud. Uno no llega a asumir, al menos desde mi experiencia. Convivir es la palabra. Durante toda mi vida, cuando estaba del otro lado de la vereda, fui independiente. Desde los 8 años jugué a la pelota hasta los 20 que vine a la Argentina. En la Embajada Peruana en Buenos Aires había un mayordomo que nos hacía pasar a comer algo y, en el predio de enfrente, jugábamos los partidos. Uno de mis trabajos era lavar los autos de los ministros -que son quienes trabajan en la embajada- y se ganaba buena plata. Trabajaba dos veces a la semana, era exclusivo para los peruanos. El que conseguía un mejor trabajo, dejaba su lugar a otro paisano. A veces lograbas 50 australes, lo que equivalía al alquiler del mes”, recordó.

“Me quedé con el problema motriz pero nunca lo acepté por eso siempre fui contra la corriente. Es que comencé a ver el otro lado de la realidad que comenzaba a vivir a los 30 años. Durante ese tiempo me consideré una persona normal entre comillas, y a esa edad, empezar a depender de alguien, o de algún elemento que me ayude, no era algo agradable. Me convencí que mi independencia no me la va a quitar nadie. A mi mamá y a mi padrastro les costó entender, pero empecé a salir a la calle solo. Con mis tiempos, con mi movilidad, con la deficiencia del servicio de transporte de pasajeros, que era mucho más precario en aquel entonces. Si ahora no existe la cultura de ceder el asiento de adelante, imaginate en esos tiempos. Entonces muchas veces me tocó reírme y, otras, discutir para hacer valer mis derechos”, subrayó “Peruca”, quien a causa de toda esta situación debió dejar de lado la carrera universitaria. “No me pesó dejarla porque un médico me dijo, periodistas hay un montón, Jorge, uno solo. Pero lo que me pesa es que el Estado argentino invirtió en mí un 99% y yo no pude devolver ese servicio”.
Su compromiso con la discapacidad surgió cuando sus compañeros de promoción iban a rendir a las calurosas mesas de febrero, “Raúl Ataliva pasaba por casa a buscarme en su viejo Ford Falcon, y me quedaba en el auto, esperándolo y charlando con quienes pasaban a saludarme. Es que el doctor me dijo que me distraiga, que no piense más, que no le dé tareas al cerebro. En eso, comencé a ver a personas de diversas condiciones, cosa que no había observado en los cuatro años de cursado: a una le faltaba un brazo, a otra, una pierna. Y en varios días, observé a una decena de chicos a quienes le faltaban miembros o que caminaban con la ayuda de algún elemento, por lo general, bastones canadienses. Comienzo a ver esta situación y a comparar mi realidad con el mundo de ellos, al que ahora pertenecía, y del que en cuatro años no me había percatado”.
A eso se sumaron los malos tratos en el colectivo, de las administrativas en la oficina. “Comienzo a interiorizarme sobre la problemática. Conozco a militantes de un partido político, y comencé a hacer cursos de desarrollo social. Para eso la carrera me sirvió muchísimo, fue una base tremenda, porque me enseñó estrategias que sirvieron para muchas cosas”, aseveró.

“Lo que aprendía en desarrollo social, lo contemplaba y miraba desde lo que había estudiado. No sabré desde la práctica, pero sí desde la teoría, me decía. Y comencé a hacer un proyecto para presentar en la Cámara de Diputados a fin de crear el primer centro provincial para personas con discapacidad, que comenzaba desde la gestación, hasta la salida y la interacción laboral. Lo redacté, muchos intentaron copiarlo, apropiarse, hasta que me sugirieron hacer una asociación. Utilicé el escrito y lo plasmé en los fundamentos para dar vida a la Asociación de Jóvenes Universitarios Discapacitados de Misiones (AJUMi), que ya no funciona. Fue la primera a nivel iberoamericano que nació en una universidad. Nuestro fuerte era el conocimiento, la educación”, explicó.

Reconoció que a ese ámbito “me metí a pelear los derechos, y al poco obtuve la personería jurídica, lo que generó un respaldo. Siempre recalqué que no tenía color, raza, credo ni bandería política, y que me movía la problemática de la discapacidad. Eso me ayudó muchísimo para que se vuelva a tratar la Ley Provincial de Discapacidad Nº2.707. Viajaba a Buenos Aires y comencé a enterarme de cosas, como la existencia de la famosa Ley del Cheque, de donde salía un fondo para discapacidad que, acá, nadie sabía de ella. Me obstiné tanto que llegué a viajar tres o cuatro veces al mes. Estaba tan comprometido, porque entendía que era el momento de hacer algo al respecto. Y pude dejar un legado. Pero todo eso llegó a su fin”.
Entre tanta información reunida, “llegué a tener el primer censo habitacional de Argentina realizado por Domingo Faustino Sarmiento. Fue el primer censo de relevamiento de las personas tullidas, inválidas, opas, después de la independencia. Lo conseguí, saqué copia, y lo traje a Misiones, donde nadie lo tenía”.

Creyente en Dios y en la Virgen María, aseguró que “no fue una desgracia que me diera un derrame. Lo que me brindó la discapacidad fue ponerme en contacto con gente que nunca me hubiese puesto en contacto si siguiera del otro lado. Y nuestra vieja ley misionera sirvió para que hoy exista el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Nos juntamos más de 30 ONG para presionar al Ministerio de Bienestar Social para que hiciera valer la ley. Armé un rico archivo y repartí la información, la masifiqué, y eso es lo que molestaba a muchos. Cuando me cambié de casa, me alejé del tema cuando consideré que dejé de ser joven, dejé de ser universitario, ya no tenía los mismos vínculos y contactos”.