El apellido de la autora es el de Ricardo Maliandi, filósofo y académico argentino que todos los especialistas conocen en la Universidad de Buenos Aires. Novela en primera persona de una narradora joven, pero mayor de treinta años, que vuelve a Heidelberg, donde el conocido académico se refugió con su familia durante la dictadura militar. La narradora era una niña. La autora nació en Venezuela (verosímil comienzo de una huida), en 1976.
El primer recuerdo de aquella época es la fiesta de despedida de la familia del filósofo, que regresó a Buenos Aires cuando cambiaron las condiciones políticas. Tiene el doble toque de diafanidad y opacidad de los recuerdos de infancia, porque quien narra entiende y no entiende al mismo tiempo: “La noche anterior al viaje, al gran viaje de vuelta a la Argentina, nuestra casa de la calle Keplerstrasse se llenó de filósofos…Había algunos latinoamericanos, un chileno que tocaba la guitarra, un mexicano serio de previsibles bigotes, y Mario, un joven estudiante argentino que paraba en nuestra casa”. El padre discutía sobre Nicolai Hartmann, un autor que ella leyó más tarde, sin demasiado éxito. Así comienza el regreso.
Décadas después, la narradora viaja en sentido contrario: vuelve a Heidelberg, donde había vivido de chica y donde transcurrió esa muy típica noche de despedida. Todos los exiliados recuerdan una noche así. Conocemos las razones del exilio, pero la novela se ocupa con deliberada imprecisión de las razones de su regreso a Alemania. La imprecisión es paradójicamente exacta porque viaja para alejarse de esas razones (una separación de su marido, pero ¿qué más?); por otra parte, lo difuminado de sus motivos combina bien con un extremo detallismo concreto. No explica del todo las razones de esa vuelta al escenario de la infancia, que coincide con una de las ciudades europeas culturalmente más densas: la ciudad mito de la filosofía.
Y no lo explica porque la mujer que regresa no conoce esas razones. Elige una residencia de estudiantes, ocupa allí una habitación, promete que llevará un obligado certificado que pruebe su carácter de universitaria en Heidelberg, y comienza un largo vagabundeo. Pero antes, en el transcurso de su primera noche, tiene un sueño que a ella (y a los lectores) anuncia lo que vendrá: sueña con un niño, con un campesino que ordeña una vaca y le ofrece un vaso de leche; escucha que ese hombre le dice que sus pechos también están llenos de leche. Poco después, el sueño rinde su transparente sentido: la mujer ha llegado embarazada a Alemania. No lo sabía, como tampoco está segura de la paternidad. Esta es la segunda línea que se entrelaza admirablemente con la primera: impulsada por algo que quedó en su infancia, joven mujer llega a Heidelberg, no sabe bien por qué razón; y llega embarazada, no sabe de quién.
La residencia de estudiantes es un teatro de personajes que van cruzándose en estas dos líneas. Miguel Javier, un tucumano, becario del Conicet, acompaña a la joven al hospital y se hace cargo de ella en esa dimensión subjetiva, privada, fuertemente material y física del embarazo. Una estudiante japonesa se vuelve casi instantáneamente su amiga. Shanice organiza una reunión de karaoke. Todos se divierten. Shanice se suicida horas después y le deja a la amiga argentina un baúl de ropa, zapatos (que abrirán otra línea narrativa) y “dos cámaras de fotos, un teléfono celular, una notebook, un ipod, un ipad, uno de esos aparatos para cargar libros electrónicos, un reproductor portátil de dvd, un secador de pelo”.
El suicidio de la japonesa abre otra línea que comienza a cruzar las dos primeras. La madre de Shanice es una mujer bella, exótica, fabulosa y embrujada que, desde su llegada para el entierro, persigue a la argentina que fue la última amiga de su hija. Se convierte en su stalker, su vampiro. Y, como simetría que provoca la herencia, la chica argentina, que llegó sin equipaje, es casi rica con esos objetos que caracterizan no sólo la contemporaneidad sino e
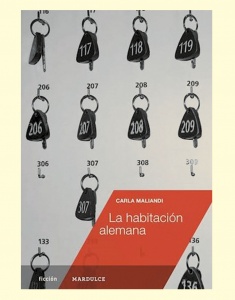
l rasgo tecnológico japonés. Siguiente cruce, los zapatos heredados de Shanice producen un embrujo en la hermana del estudiante tucumano.
Pero todavía se abre otra línea con la aparición de Mario, aquel joven estudiante de filosofía (veinte años mayor que la narradora) que estuvo en la fiesta de despedida cuando la familia del padre filósofo regresó a Buenos Aires. Esa nueva línea provoca también un desplazamiento de escenario. La narradora se muda a la casa de Mario. Aquí otro desvío secundario pero significativo: Mario es homosexual, de una homosexualidad discreta en su estilo, una homosexualidad no reprimida pero tampoco exhibida: el término medio de lo homosexual. Y su novio es muy bello (línea importante que restaura el deseo de la narradora).
Me detengo acá, aunque “La habitación alemana” permite seguir algunos otros itinerarios. También autoriza a pensar algo que parece nuevo. La novela evoca una continuidad en el tiempo, ya que la narradora viaja justamente allí donde transcurrió su infancia. Pero sus recuerdos del exilio no conciernen a la política, no son recuerdos de hombres y mujeres que actuaron entonces o fueron perseguidos. No se los puede llamar post-memoria, porque no narran lo que se escuchó o se conoció de esa época. No es la memoria de los padres en los hijos. Se ha dado vuelta una página, no para negar lo sucedido, sino como incipiente indicador de que probablemente relatos como el de Maliandi consideren una especie de independencia respecto de aquellos sucesos que siguen siendo terribles, pero lo son desde perspectivas nuevas: el horizonte se ha alejado. Quizá por esto mismo, la trama narrativa sea la de un vagabundeo, un estar en las cosas donde lo más importante se aprende por casualidad.
La narradora no consulta su casilla de mensajes. En las últimas páginas se dice que le han llegado 147. Sustraída a la compulsión maniática de una comunicación permanente, la narradora elige este “fuera de tiempo” que corresponde de manera perfecta con el “fuera de lugar” de la ciudad alemana a la que eligió volver. Y se corresponde también con el acto de concentrarse en sus propios recuerdos del pasado. No en lo que sabe, sino en lo que rememora.
Es una novela de la hija. Esto le da una perspectiva nueva a las alusiones o las referencias directas a los años de la dictadura. Nada es explícito, redundante ni declarativo. Cuando el pasado aparece, lo hace como un tiempo que fue de otros, como en las cartas que la narradora encuentra por casualidad, y le revelan que alguien murió en prisión o fue torturado. El pasado comienza a conocerse en términos de historia. Pero la vida continúa en “La habitación alemana”, donde las obsesiones no chocan contra las paredes o, en todo caso, son obsesiones que tienen otro objeto.
Por Beatriz Sarlo; Fuente: Agencia de Noticias Télam







