Con la inquietud que las caracteriza, la Dra. María Angélica Amable y la magíster Liliana Rojas profundizaron una investigación sobre la yerba mate que empezó a tomar forma hace cerca de 40 años, y dieron vida al libro “La yerba mate en la historia misionera”, presentado recientemente en el aula magna del Instituto Montoya, de la capital provincial.
“Nos interesó el tema porque era importante para la historia de Misiones, en un momento en el que nosotras empezábamos a investigar sobre historia regional. En un simposio de historia que hizo en 1984, en el marco de la tercera Muestra de Arte Misionero, presentamos un primer trabajo. Seguimos unos años más abocadas al tema y, en 1989, Ediciones Montoya publicó un libro con los primeros resultados de la investigación que estábamos realizando. Seguimos investigando sobre historia de Misiones, los distintos aspectos, los períodos como el jesuítico, el del territorio nacional, el período de la provincia, y toda esa historia se vincula, desde sus orígenes, con la yerba mate. Todo lo que continuamos haciendo, incluso otras publicaciones, nos seguían vinculando, por lo que seguíamos estudiando y recopilando material sobre el producto madre”, contaron a Ko’ape, las autoras.
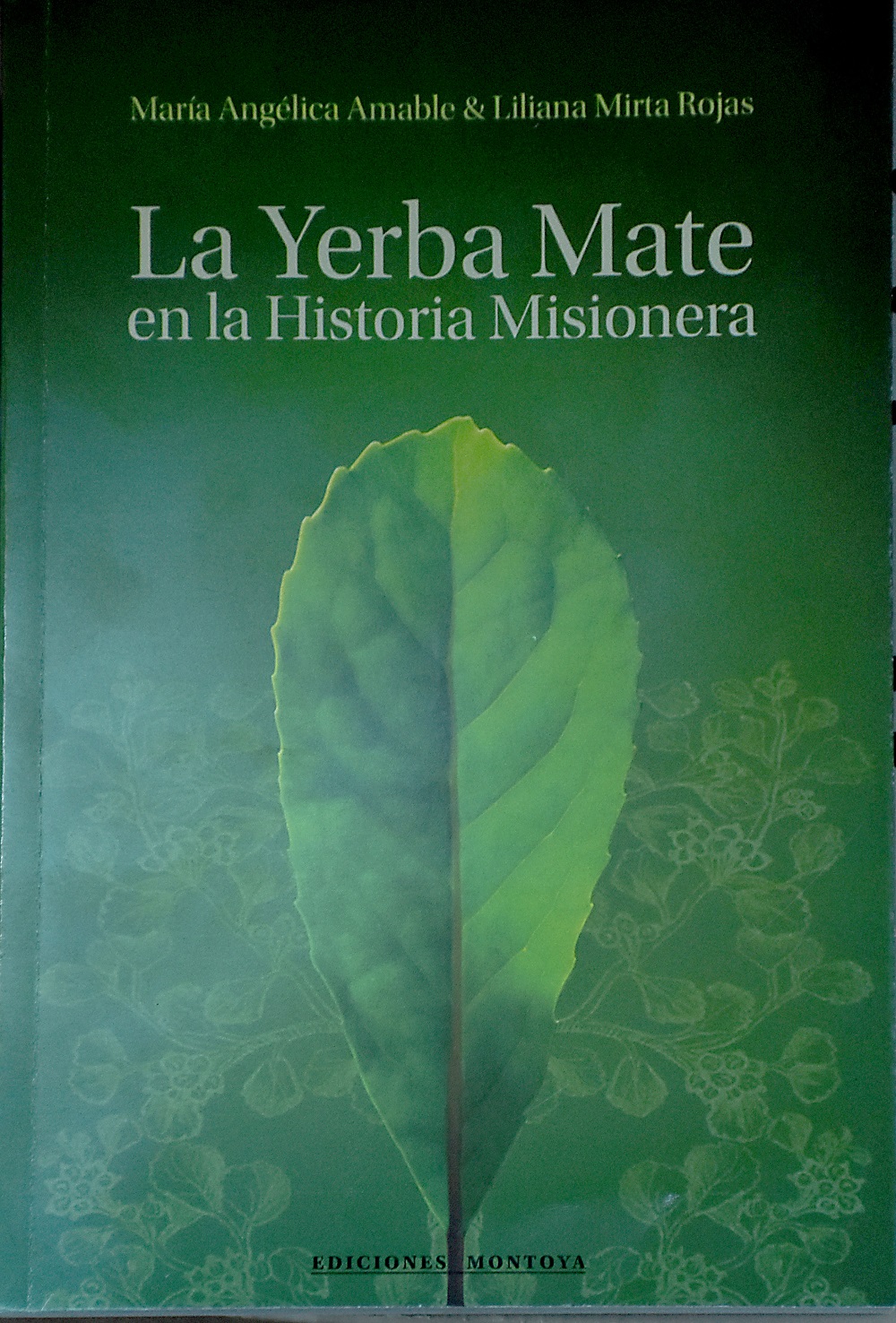
Este es el resultado de 38 años de investigación. En 2018, decidieron organizarse para dar forma, poder publicar y presentar el libro. El hecho que ya estuvieran retiradas de la docencia, y el encierro obligado a raíz de la pandemia, “permitió dedicar mucho tiempo al armado del trabajo final que es la suma de todas esas investigaciones. Por eso este trabajo es tan querido para nosotras porque es el trabajo inicial, en el que se ven lo frutos finales”, agregaron.

Explicaron que la yerba mate atraviesa a toda la historia regional, no sólo la de Misiones, porque es una planta que crece en estado natural, silvestre, tanto en territorio argentino como paraguayo y brasileño. En el trabajo, dividido en nueve capítulos, “planteamos lo referido a la planta, su descripción, los primeros usos que el guaraní le da a la yerba, y el proceso que implica la elaboración de ese producto final, que es el que consumimos”.

Asimismo, hay un capítulo especial dedicado al uso de la yerba en las reducciones Guaraní-Jesuíticas, y el papel que desempeñaron los jesuitas en los diferentes momentos ya que, al principio, la yerba no era aceptada. “Tanto ellos, como algunas autoridades, la consideraban un vicio abominable, una pérdida de tiempo para los guaraníes, e incluso la vinculaban con la hechicería, pero después, cuando se comprobó que, utilizándola como producto comercializable, se podía recaudar fondos para pagar el tributo al rey, el uso se fue haciendo más frecuente. Y conocer los beneficios que tiene la yerba mate para el humano, contribuyó a que fuera aceptada. Las Misiones Jesuíticas ocuparon un lugar destacado dentro de nuestras investigaciones, lo que nos fue permitiendo ver con más claridad esa presencia de la yerba en esa etapa tan importante que fueron las Reducciones”. Y tan importante era que los jesuitas comenzaron a hacer experimentos para poder plantarla porque hasta ese momento se limitaba a la extracción de los yerbales naturales que quedaban lejos de los pueblos. “Era un trabajo muy penoso, entonces ellos hicieron diversos intentos hasta que, finalmente, consiguen reproducirla para plantarla. Y lo hicieron cerca de cada uno de los pueblos, por eso también los yerbales que van a encontrar en el siglo XIX y en los años posteriores aquí en Misiones, son los implantados por los jesuitas”, acotaron.

Eso hizo que, después que se fueran, no se produjera plantación de yerbales. “Hubo que esperar mucho tiempo para que eso se realice, recién a principios del siglo XX. Incluso algunos decían que era una maldición de los jesuitas, que cuando se fueron, se llevaron la fórmula y que por eso nunca más pudo plantarse. Recién a principios del siglo XX van a dar resultados los intentos de hacer nuevos yerbales. No era fácil hacer germinar las semillas, que tienen una especie de goma que las encierra. Había que encontrar un método, y los jesuitas lo habían encontrado”, expresaron.

No es que los jesuitas echaron una maldición o se llevaron la fórmula, sino que todos los avatares posteriores a la expulsión hicieron que por mucho tiempo no se plantara. Se fue perdiendo el conocimiento, porque ese conocimiento se transmitía en la práctica, y pasó mucho tiempo hasta que volvió a plantarse, aclararon. Esos yerbales decayeron mucho porque fueron explotados indiscriminadamente después de la expulsión de los jesuitas, entonces comenzó la destrucción. Cuando Amadeo Bonpland llegó, interesado, justamente, en el cultivo de la Ilex paraguariensis, y en la explotación como un recurso económico, todavía se encuentra con los yerbales jesuíticos, sobre todo los de Candelaria, Santa Ana, y Campo Grande.
Hay un capítulo que Amable y Rojas -que tienen muchos libros en conjunto, y algunos separados- dedican a Bonpland porque “su presencia es bastante desconocida, y el viene con un fin, no solamente botánico, porque él era un experto en botánica que le interesó estudiar a la planta en sí, pero también, cómo esa planta podía dar beneficios económicos porque de algo tenía que vivir el hombre”.
Somos autocríticas y tuvimos una gran evolución en estos años de investigación. Cambiamos muchas cosas, porque realmente en eso consiste. Si nos hubiéramos quedado estancadas, hubiera sido en vano investigar durante 30 años”.
Por períodos
Indicaron que “La yerba mate en la historia misionera” abarca hasta 1936, con la creación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que es cuando comienza a regularse la producción. “Es que hubo muchos intentos de producir, comenzó la plantación a gran escala y después vino una época de crisis, de sobreproducción, y también de crisis internacional de la década del 30. Abarcamos hasta ahí, aunque no es estricto porque en algunos casos avanzamos un poco más, mencionando a algunas cooperativas o instituciones yerbateras, pero el hito sería el comienzo de la regulación. Y decidimos hacerlo hasta allí porque era lo que habíamos profundizado y porque también hay un trabajo muy importante de otras profesoras que toman desde la CRYM al INYM”, señalaron.
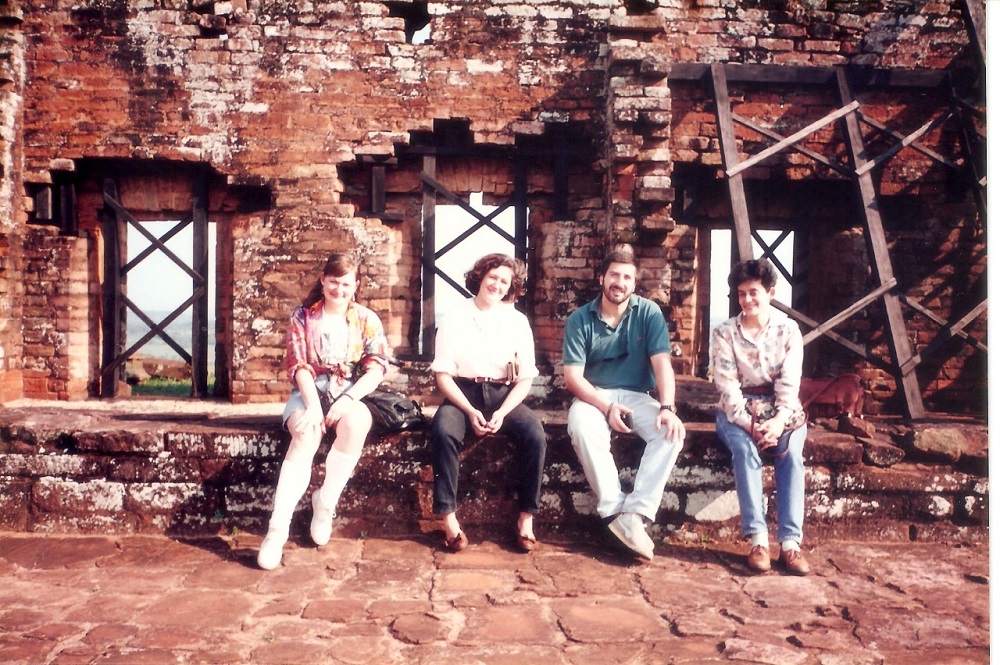
Según Amable, hay capítulos dedicados a la legislación porque los yerbales naturales fueron explotados “hasta que llegó el momento en que se termina por el corte indiscriminado, que no significa podar el árbol sino cortarlo. Y en la época que Misiones dependía de Corrientes, esta última fue la que legisló y la que otorgó los primeros decretos, los primeros reglamentos, de cómo instalar los campamentos en las zonas de yerbales naturales, en qué épocas se podía cortar. La idea era proteger los yerbales, pero también es cierto que se impidió con esta legislación, el asentamiento humano alrededor de estos yerbales, y esto jugó en contra después, con el tiempo, porque nosotros no pudimos justificar la presencia en un territorio tan amplio en el este de lo que era la Misiones en aquel entonces y fue la zona de litigio que perdimos contra Brasil”.
Rojas insistió con que “era zona de explotación yerbatera pero no con población estable porque lo impedían los reglamentos correntinos. No tenía que haber ocupación permanente ahí donde había yerbales naturales, como una forma de protegerlos, pero, al final, no pudimos sostener que ahí estuvo presente Argentina. Esos reglamentos, esos decretos reglamentarios, abarcan toda la etapa de ocupación correntina y gran parte de lo que es el Territorio Nacional de Misiones después de 1881. Como dijo Amable, los intentos de reproducir la yerba, y establecer yerbales implantados, son de principios del siglo XX”. En ese sentido, manifestaron que Paraguay “tenía bastante adelanto en la zona de nueva Germania y, posteriormente, con la llegada de Carlos Thays, que era el director del Jardín Botánico de Buenos Aires, se habilitó la fórmula que se sostuvo en el tiempo -aunque hubo otros intentos como el de Benito Zamboni, por ejemplo- y se hizo la primera plantación de yerba en San Ignacio. Ahí es donde se hace la primera producción en escala, y luego, había que probar adonde implantar esos plantines si debajo del monte, debajo de los árboles o a cielo abierto”. El primero en hacerlo a cielo abierto fue Pedro Núñez, en el establecimiento Santa Inés.
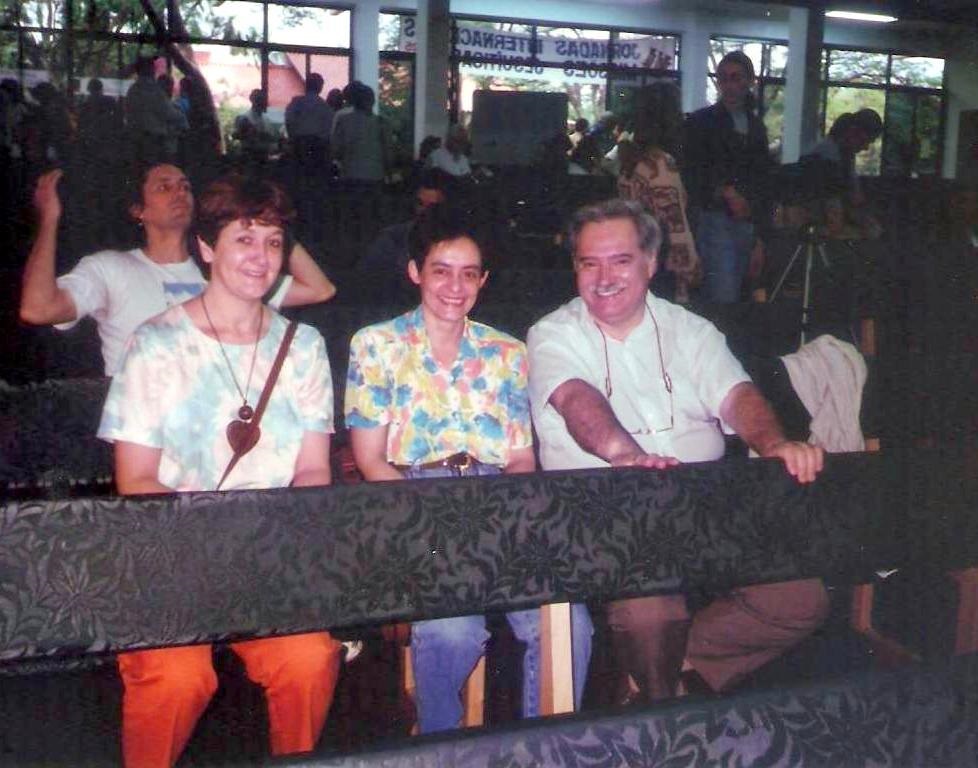
Todas son cuestiones de la historia general de Misiones, “por eso titulamos ‘La yerba mate en la historia misionera’ porque, justamente, queremos vincularlo con los períodos, con los avatares políticos, con la sociedad. La nueva colonización, el establecimiento de los inmigrantes, está absolutamente vinculado con la plantación de yerba mate y la explotación del mensú, que fue un personaje importante, un protagonista dentro de esta cosecha. Ese mensualero era llevado al Alto Paraná, a los establecimientos madereros o yerbateros, explotado. Esta triste y lamentable situación fue reflejada en películas e historias que hasta el día de hoy se siguen contando”, apuntaron.
Matices
La obra tiene nueve capítulos y un apéndice muy extenso, con toda la documentación más importante, más significativa. Hay un capítulo especial dedicado a las cooperativas agrícolas porque el cooperativismo se inició a partir de las primeras décadas del siglo XX, teniendo como base fundamental el producto yerbatero. “Casi todas las cooperativas se abren para que el colono se reúna, produzca y evite el intermediario, que es el que tanto daña el circuito de comercialización. Así que esto también ayudó porque hace unos años atrás (bastante) hicimos un trabajo en equipo sobre la historia del cooperativismo en Misiones. Se denominó ‘Misiones, pioneros y cooperativas’, publicado por el CFI, en formato virtual. Y teníamos todo el material que no habíamos ocupado en ese trabajo. Fueron muy valiosas las fotografías, hubo edificios que cambiaron mucho su fisonomía, que eran cooperativas y ahora tienen otro uso, así que todos esos trabajos fueron sumando”, agregó Rojas.

Amable acotó que los capítulos pueden leerse por separado porque abarcan períodos y se explica cada uno. “El período de Territorio Nacional, el de Misiones Jesuíticas, las Cooperativas y Asociaciones Yerbateras, cada uno puede tomar el que quiere. Se ve la evolución que van teniendo esas asociaciones, algunas de las cuales ya terminaron su ciclo, ya no funcionan como tales, es interesante todo eso porque tuvieron una gran vigencia, una gran presencia, en todo el circuito de la comercialización y hoy vemos que eso se hace en forma distinta. Las instituciones van perdiendo su función, y después desaparecen”, rememoró.
Al referirse a la tapa, destacaron que es obra del diseñador Marcos Luft y que, de fondo tiene un antiguo grabado jesuítico, de uno de los jesuitas de la época de las Reducciones, y sobre eso, la hoja de la yerba mate.
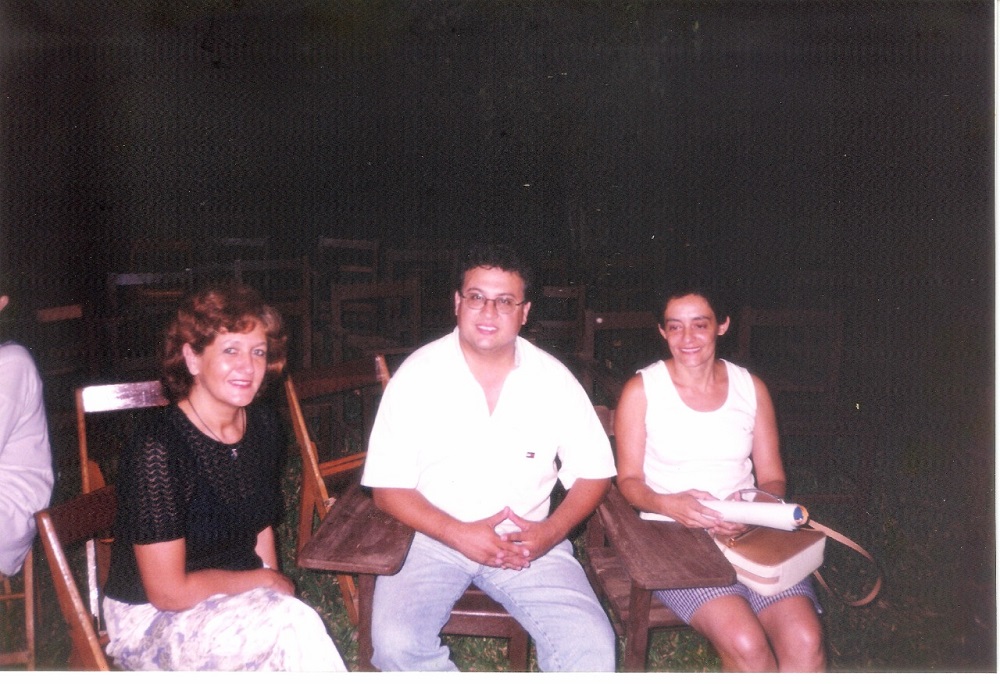
Incluyeron el prólogo que en 1989 escribió la profesora María Celia “Baby” López Pereira de Falkoski. Es que el libro está dedicado a ella, que fue quien “creyó en nosotras, que éramos recién egresadas, y nos alentó e incentivó mucho cuando empezamos la investigación. La otra persona a la que está dedicada es Carmen ‘Camucha’ Acuña de Núñez, que fue directora de la biblioteca del Instituto Montoya, pero también la esposa de Julio, heredero de Pedro Núñez. Nos facilitó mucho material, y nos regaló material a título personal, apoyándonos desde la biblioteca”.

Para el trabajo utilizaron fotografías propias, y antiguas, cuyas fuentes están citadas. Los mapas son de Miguel Ángel Stefañuk, que fueron realizados por encargo del centro de investigaciones históricas del Montoya para distintos trabajos. El color que se le dio a los mapas es en tonos pasteles, porque antes eran en blanco y negro. Como hay más recursos, se pueden mejorar muchas cosas”. Sin ir más lejos, en 1989 escribían a máquina. “No teníamos computadora, si cometíamos un error teníamos que empezar de cero. En las imprentas también se escribía a máquina. Y este libro refleja todos esos cambios”.
Para ambas, es una satisfacción “porque es una investigación muy querida para nosotros. Cuando estábamos haciendo el trabajo final de edición del libro decíamos ¿te acordás cuando hicimos esto?, sacábamos papeles, escritos, apuntes, que teníamos guardados, hechos a mano. Es como el reflejo de nuestra trayectoria profesional como investigadoras de historia. Las cajas que contenían ese material desde hace casi 40 años estaban guardadas, hubo que ordenar, cambiar, mientras que donamos a la biblioteca los folletos y libros, porque no tiene sentido que los sigamos guardando para nosotras, sino que quede en un lugar donde se pueda dar uso”. Y después, “está la satisfacción personal de ver algo que culmina, de ver un libro terminado, y el hecho de poder compartir con la familia. Es una linda carta de presentación misionera al mundo porque los turistas que llegan siempre preguntan si hay algo sobre la yerba mate”.
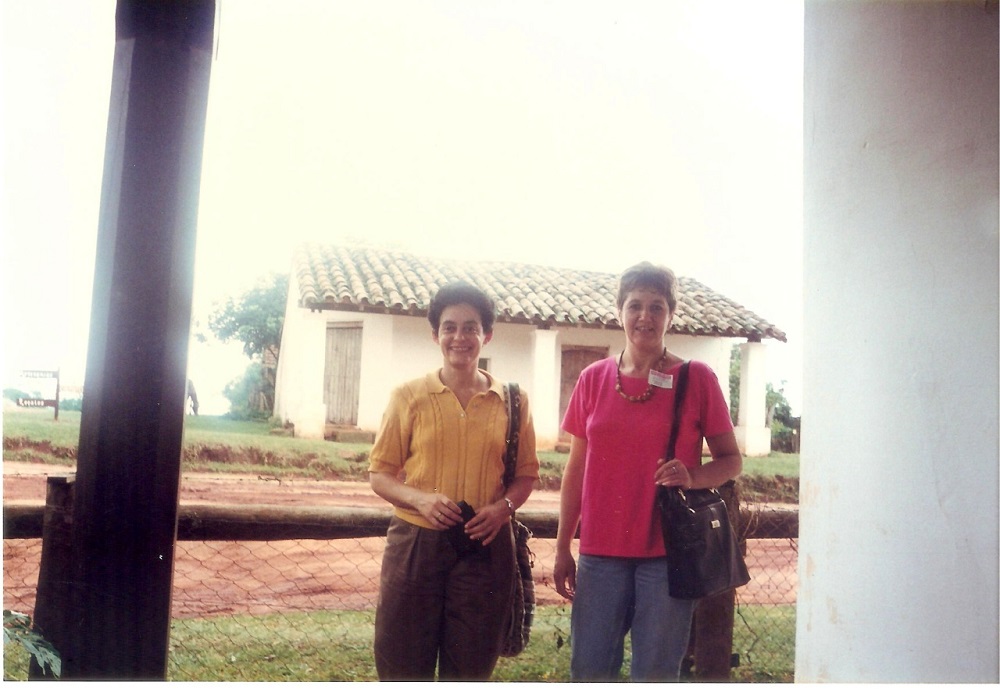
Insistieron con que ésta no es una investigación técnica, “la puede leer cualquier persona. Si bien utilizamos estadística no es nuestra especialidad introducirnos en ese tema, pero lo ocupamos como fuente”.
Conexión
Amable, nació en Entre Ríos, y llegó a Oberá con apenas un año. Rojas nació en Colonia Guaraní, pero ambas coincidieron como compañeras en el Colegio Nacional “Amadeo Bonpland”, de la Capital del Monte, aunque asistían a distintas divisiones. Luego, las dos eligieron la misma carrera, se establecieron en Posadas, y en el Profesorado de Historia del Instituto Montoya fueron perfilando una amistad que se fue consolidando. Una vez egresadas también coincidieron como docentes en escuelas secundarias, como la Normal 10 de Posadas, por ejemplo. Y más adelante, nuevamente en el Montoya, donde “hicimos toda la carrera docente y de investigación”. Ahora comparten jornadas como miembros de la Junta de Estudios Históricos de Misiones hasta donde llegaron en 1989, por iniciativa de Carmen Acuña de Núñez. “En la Junta colaboramos en el Museo, donde Liliana ejerce la dirección, en la biblioteca, en el archivo, en la organización de la documentación, y agradecemos que las instituciones nos permiten volcar toda la experiencia y conocimientos adquiridos, y que confían en nosotras. Estamos inmensamente agradecidas”.

Destacaron que “nos entendemos a la perfección, no tenemos que decir nada. Por ejemplo, con la distribución de capítulos, que salió de forma natural. ‘Vos encárgate de esto’, yo sé lo que ella sabe, ella sabe lo que yo, y así. Formamos un equipo que funciona a la perfección. El hecho no sólo de investigar historia regional, sino enseñar historia regional. Toda la lectura que tenemos sirve para periodizar, para el uso de la bibliografía, la constatación de las fuentes, además ver un poco qué es lo que le interesa al otro porque cuando escribís, pensás si el otro lo va a leer, o no. Porque si no las investigaciones quedan guardadas”. Durante la pandemia, mientras elaboraban el libro, no hicieron falta Zoom ni llamadas telefónicas, sólo bastaron pequeños mensajitos de texto y “sabíamos de qué se trataba. O mails, porque cuando los capítulos empezaron a engrosarse ya había que enviarlos por correo electrónico. Y muchos termos de mate con dos bombillas, con eso siempre es bueno acompañarse para poder trabajar”.
Cuando en 2018, decidieron juntarse para el trabajo final, “era impresionante la compilación documental que teníamos. Veníamos guardando libros, folletos, archivos. Por eso al final, hay una extensa bibliografía, con todos los libros leídos en estos 38 años que estuvimos trabajando. Durante este tiempo aparecieron muchas publicaciones, bibliografías que, en momentos que se hace una investigación, no se puede dejar de consultar. Además, hoy es necesario comparar, constatar datos a través de Internet”.
Para las autoras, ésta es una satisfacción personal, institucional, “una suerte de devolución al Montoya por todo lo que nos ha dado, dónde trabajamos con mucha libertad y donde nos formamos. Con este libro se cierra un círculo”.
Semillas
No saben con exactitud cuál será el resultado de estos años de “siembra”. “No sabemos si serán muchas, porque no todas prenden. Dimos muchas clases y trabajamos en investigación, pero a lo mejor tenemos más seguidores como docentes, que como investigadores. Hay algunos jóvenes con entusiasmo, y es lindo ver porque nos reflejamos en ellos. Y una se pone a pensar cómo era yo cuando hacíamos esto”, dijo Amable.

Por lo general, en los primeros tiempos se reunían en la casa de Amable porque Rojas tenía hijos pequeños, y para concentrarse necesitaban un ambiente de silencio. “Nos reuníamos a mediodía para hacer este trabajo. Eran meses y meses de trabajo, fuera de horario. Si tenemos que contabilizar en horas trabajadas fueron el placer, la pasión, por gusto. Disfrutamos del proceso y la corrección. Ella se sienta en la máquina y yo con un borrador impreso para que haya coherencia en todo, que tenga sentido, y que no haya estilos distintos”, subrayó Rojas.









