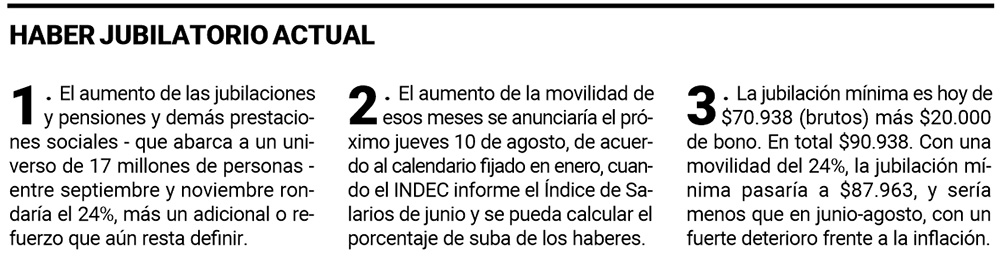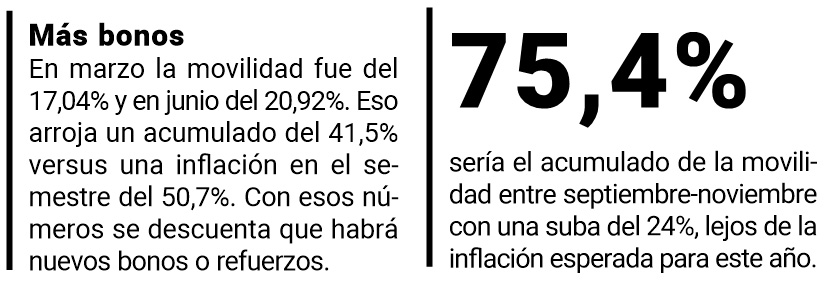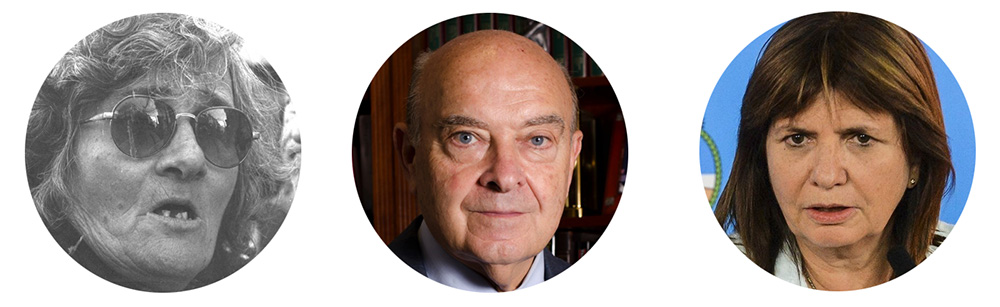En los últimos 10 años, las jubilaciones y pensiones sufrieron el deterioro más importante dentro del Presupuesto Nacional en relación con la inflación acumulada, según el análisis de la ejecución presupuestaria del período 2012-2022 publicado por el sitio especializado El Auditor.
En detalle, el Programa de Prestaciones Previsionales, administrado por la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social), incrementó un 2.996% en términos nominales, mientras que la inflación acumulada fue de 3.183%, sin perjuicio de la mayor cantidad de jubilados alcanzados en los últimos 10 años.
A su vez, la ANSeS cuenta con el 88% del presupuesto de la Seguridad Social y administra 10 programas, entre los que se destacan el pago de jubilaciones y pensiones. La Administración Nacional de la Seguridad Social se encarga, al mismo tiempo, de las asignaciones familiares; pensiones no contributivas y a ex-combatientes; seguro de desempleo, entre los principales programas.
Al analizar los gastos totales de los últimos 10 años, se observó un incremento del dinero destinado a la Seguridad Social. Pasó del 42% en 2012 hasta el 45% en 2022, alcanzando un pico del 52% en 2020 por efecto del aumento de los gastos sociales para asistir a toda la población en plena pandemia.
De la referencia comparativa se desprende que la proporción de ANSeS ascendió del 27% al 29% en relación con los gastos totales.
Sin embargo, de 2017 a 2019 alcanzó el 31%, debido al impacto de la aplicación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados implementado por la Ley 27.260.
Cabe destacar que, además de ANSeS, la Seguridad Social involucra a los organismos de:
• Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
• Agencia Nacional de Discapacidad.
• Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina.
• Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
• Consejo de la Magistratura (para la atención de sus pasividades).
• Administración de Parques Nacionales (para la asistencia de Guardaparques).
• Obligaciones a Cargo del Tesoro (para Otras Asistencias Financieras).
Moratoria
El Congreso de la Nación aprobó este año una nueva moratoria previsional, que consiste en un plan de facilidades de pago para que aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes obligatorios puedan acceder al beneficio.
Una vez que reciban sus haberes, se les descontará el 29% en concepto del pago de la deuda en hasta 120 cuotas.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno nacional, el nuevo plan permitiría incorporar al sistema a 800 mil personas que actualmente tienen la edad para jubilarse, pero no cuentan con los aportes suficientes. Según la proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo sería de 0,2% del PBI este año y de 0,4% en el mediano plazo.
Según datos oficiales, el 61,4% de los actuales jubilados (más de 3,4 millones de personas) accedió al beneficio a través de una moratoria. De ese total, el 63,7% cobra el haber mínimo o menos.
Hasta ahora, quienes no cumplían con los años de aporte y no tenían posibilidades de adherir a las moratorias, accedían a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y que está prevista para varones y mujeres con 65 años.
Por ejemplo, según explica la abogada Elsa Rodríguez Romero, si una persona trabajó bajo relación de dependencia de manera registrada durante 20 años y se adhiere al plan por 10 años, si el salario promedio (actualizado) de la última década con aportes fue de $200.000 mensuales, tendrá un ingreso, de acuerdo con la fórmula del haber inicial, de $86.836,76, sobre el cual se descontará la cuota de acuerdo con el monto de la deuda declarada.
Sustentabilidad
Rafael Rofman, especialista en temas previsionales indicó al sitio Chequeado que el sistema previsional argentino “tiene virtudes muy importantes” ya que se está “protegiendo a casi toda la población de adultos mayores”.
Sin embargo, agregó: “Hay un gran problema: es muy ineficiente la forma de hacerlo. En lugar de ser pensado para que sea sostenible, tiene una colección de reglas y parches que hace que el costo de la cobertura sea altísimo y la inequidad, también”.
En un trabajo publicado por el Banco Mundial, Folgar indicó que “en la Argentina, el gasto público en pensiones es similar al de países desarrollados, cuyo grado de envejecimiento poblacional es sensiblemente más alto”.
Y sostuvo que, “con 12% de la población mayor a 65 años, la Argentina gasta en pensiones (como porcentaje del PIB) un nivel similar a países como Japón, Alemania o Finlandia, donde la proporción de población mayor es casi el doble”.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, actualmente en la Argentina hay 10,3 millones de aportantes al sistema previsional y 5,5 millones de jubilados. Esto implica una relación de 1,86 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional.
Folgar dijo que “históricamente se solía decir que se deben tener 3 activos por cada pasivo” para que el sistema se autofinancie. Sin embargo -agregó-, “eso fue cayendo con el tiempo por la debilidad del mercado laboral, por cuestiones demográficas y en el último tiempo por la moratoria previsional”.
En efecto, según los datos del especialista, actualmente los aportes laborales solo cubren el 55% de los gastos previsionales (que en conjunto superan el 10% del PBI). El 45% restante proviene de aportes del Tesoro nacional. En 2009 (año en el que se alcanzó el mayor porcentaje de cobertura), el 89% de los aportes provenían de trabajadores.
Folgar señaló que “entre mediados de los 2000 y 2020 el gasto público previsional en Argentina se ha virtualmente duplicado”. Y agregó: “Luego de tocar el mínimo de 5,1% del PIB en 2005, el presupuesto del sistema de pensiones en su totalidad se expandió y llegó a cerca de 11% del PIB en 2020”.
Regímenes especiales
No todas las personas en Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con sistemas previsionales especiales ya sea por edad mínima de retiro (en el caso de actividades consideradas insalubres, como minería), los años de aportes (se exige menos cantidad que los 30 años del régimen general), nivel de haberes (jubilaciones más altas) o reglas de movilidad (tipo de actualización al que están sujetas).
En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales: docentes, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, docentes universitarios, personal del Servicio Exterior, trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio y personal de policía y servicios penitenciarios provinciales cuyas cajas fueron transferidas a la Nación.
Según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) que publica la ANSeS, el 90,3% de los más de 6,7 millones de beneficios jubilatorios pertenecen al régimen general, mientras que el 5,6% provienen de regímenes anteriores al actual sistema de jubilación y el restante 4,2% a sistemas especiales, siendo el de docentes no universitarios (2,6% del total) el más numeroso.
Rafael Rofman, especialista en temas previsionales, indicó a Chequeado que además “existen unos 200 regímenes de excepción”, que -a diferencia de los 7 mencionados más arriba- se encuentran enrolados dentro del sistema general de jubilaciones, pero cuentan con algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos.
Las diferencias entre regímenes especiales y el general son: mientras que el 86,6% de los haberes del régimen general (6 millones de beneficios) no supera los $100 mil, el 60,9% de los poco más de 660 jubilados del Servicio Exterior cobra entre $1 y $2 millones, y el 65,5% de los casi 7.300 beneficiarios del Poder Judicial percibe entre $400 mil y $1 millón.
De la euforia privatizadora a la quiebra de las jubilaciones
En agosto de 1989 el gobierno de Carlos Menem presentaba la “reforma del Estado”, una forma indirecta de referirse a la privatización del sistema público. Las AFJP fueron un caso paradigmático.
Presentadas con bombos y platillos en los medios como una solución mágica, llevó a que el dinero de las jubilaciones se invirtiera en acciones del sistema financiero, que se derrumbaron y debieron ser rescatadas por el Estado.
Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno menemista, fue la cara visible del proceso que alcanzó a las principales empresas de servicios en el marco de una profunda desregulación económica y un discurso que planteaba básicamente la liquidación del Estado como un paso necesario hacia la modernización y un uso más eficiente de los recursos.
Todo esto iría de la mano del avance del sistema financiero y la flexibilización del mercado laboral, que a los pocos años ya dejaría ver sus consecuencias.
El experimento de las AFJP fue presentado con bombos y platillos como una solución mágica frente al esquema público de reparto. Entre los principales argumentos, se defendía la capitalización individual, que además iba a beneficiarse del sistema financiero, y la competencia como garantía del sistema.
Fueron años donde triunfa lo que algunos llaman “la sociedad de mercado” y “la exaltación del individualismo”.
El exitismo se mezcla con la cultura del dinero, desdibujando el lugar de lo público y lo político.
Además de la llegada de las AFJP, el menemismo benefició a las empresas con una rebaja de las contribuciones patronales contribuyendo más con el desfinanciamiento del sistema de reparto.
Era solo cuestión de tiempo para que la trampa donde las empresas se quedaban con los aportes mientras el sistema público se hacía cargo de los pasivos, mostrara sus consecuencias.
Lejos de las promesas, los salarios y las jubilaciones siguieron cayendo cada vez más.
Norma Pla, Domingo Cavallo y Patricia Bullrich
Norma Pla vivió en el conurbano, trabajó casi toda su vida en empleos vinculados con la limpieza, de fábricas o casas particulares y se convirtió en ícono de la lucha por los derechos de los ancianos en Argentina.
En los ‘90 enfrentó en la calle la erosión de los sistemas de protección social y fue la cara visible de la resistencia de los jubilados en pleno auge del neoliberalismo en la década menemista.
La tildaron de loca, de puntera e incluso la tentaron con prebendas y cargos. Tuvo más de 23 procesos, acumuló juicios y se enfrentó varias veces con la policía de Corach. Durmió durante más de 80 días en la porteña Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, y fue detenida por resistirse a la represión de la policía.
Además, enfrentó e hizo llorar al por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que no pudo justificar la miseria en la que el gobierno de Menem hacía vivir a los jubilados, cuando le recriminó que él ganaba 10.000 dólares como ministro y ella como jubilada US$ 150. Cavallo teatralizó una escena para defenderse de la embestida verbal.
Ocurrió el 5 de junio de 1991 cuando Pla y otros jubilados ingresaron al Congreso de la Nación donde Cavallo rendía explicaciones en una comisión parlamentaria.
Se reunieron en un cuarto y frente a las cámaras de televisión quedó inmortalizado el momento cuando Cavallo lloró, al recordar que él también tenía padres jubilados que padecían por la escasa remuneración. Pla le dijo: “No llore señor ministro, no llore. Tenga fuerza para defender lo suyo. Usted tiene madre… pero seguro que no está en la Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mejor. Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero páguele a los jubilados. Piense en su Patria. Si lo presionan de afuera salga al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar”.
Sus marchas de los miércoles que volvieron no bastaron.
El tijeretazo de “Pato”
Las pensiones de los argentinos seguirían sufriendo recortes los años siguientes. Hasta la histórica medida de finales de julio del año 2001, en medio de una crisis económica, cuando se implementó la Ley 25.453 o Ley de Déficit Cero (LDC).
La ley establecía que el gasto público no podía superar la recaudación y fue implementada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo y Patricia Bullrich, quien estaba a cargo del Ministerio de Trabajo.
Aquella ley recortaba en un 13% el salario a empleados públicos (incluidos docentes y trabajadores de la salud), jubilaciones y pensiones. En el año 2002, la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Al momento de sancionada la LDC el riesgo país fluctuaba en la zona de los 1.500 puntos. A los cuatro meses de sancionada la ley, el riesgo país se había duplicado y superaba los 3.000 puntos. Por otra parte, el déficit fiscal no pudo controlarse y en el 2001 llegó a u$s 16.500 millones, superando el déficit registrado el año anterior.
Ni capitalización, ni maximización de las ganancias para los trabajadores, como les habían prometido Menem y De la Rúa. Lejos de eso, el 75% del dinero de las jubilaciones privadas fue invertido en títulos y acciones del sistema financiero, que obviamente comenzaron a caer desde 2007 abriendo un interrogante a futuro.
El Estado, que venía de sufrir una enorme sangría de recursos, tuvo que salir al rescate de esas empresas con millones de pesos para que un jubilado pudiera cobrar la mínima. De hecho, las jubilaciones terminarán volviendo al Estado años más tarde.
Aunque los argumentos a favor del sistema privado se siguen escuchando hoy, parecieran desconocer que la experiencia de las AFJP demostró que la seguridad social en manos de los bancos solo puede conducir a un rotundo fracaso.
Con información de medios digitales