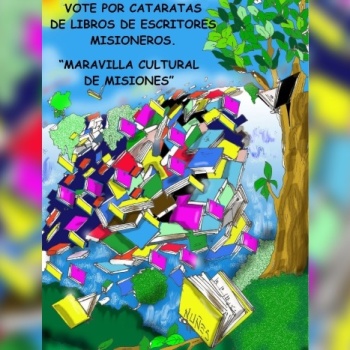Por: Verónica Stockmayer
Por negligencia, descuido, ingenuidad, he tragado sapos, escuerzos, sapitos y ranas en distintos escenarios y variadas oportunidades.
Trato de tenerlos a raya, de domesticarlos, de tenerlos algo sedados enseñándoles nanas con croares frescos, llenas de burbujas -sin escuerzos, que solo me sirven de bajo en alguna rara ocasión-, y canciones mojadas y pegadizas con que concebimos cánones divertidos y quodlibets bastante escandalosos.
Cuando se me insubordinan busco rincones húmedos y apartados para deshacerme de ellos con eructos verdes, ordenados de mayor a menor, de graves a agudos.
Me han acusado de andar papando moscas, de vivir en las nubes y muchas tardes en las de Úbeda, que en rigor de verdad ignoro dónde es que flotan. Tal vez tengan razón. Es que recordar la compleja y exquisita geometría de los ojos de las moscas me pone en estado de azoro, tanto como para olvidar lo molesto que es su murmullo, cuando insisten.
Me gusta mucho el embudito de su trompa, aunque no tolero esa preferencia ruidosa que tienen de aletear en torno a mis orejas.
Andar en las nubes nunca me salvó de tropezones que dolieron… al menos las travesías fueron amigables hasta que el obstáculo escandió sin culpa el hilo del pensamiento mientras iba, hartándome de pompas, arcoíris, estrellitas recién nacidas.
Supe engullir por puro gusto y voluntad rabos de nubes, meteoritos, satélites y colas de tormentas con truenos y relámpagos, de los que aprendí a desprenderme exhalando despacito en la cumbrera de un techo, en la punta de una loma, a la orilla de alguna floresta, mientras me salía un humito violáceo de la nariz y un vaho con firuletes tornasolados de las orejas.
Nunca permití empellones ni embotellamientos: cada cosa a su tiempo, con su forma, carácter y algo de amabilidad aprendida en la convivencia.
Pero nunca, nunca regurgité cometas en la mesa. Es de mala educación. No se debe.
Petiverias, pervincas y epicanardos
De los rincones brotan, de pequeñas madrigueras… Las pervincas asoman dos antenitas espiraladas que bostezan con el primer atisbo de luz, y se extienden oteando alrededor, para que el cuerpecito redondo, lustroso y los tres pares de patas que nacen del centro mismo del vientre, las haga girar, girar, apenas descubren el latido del mundo.
Cuando dan vueltas como carruseles y el pequeño caparazón de cada una se ilumina con tonos flúo, es que desde el centro de algunas flores, desde debajo de ciertas hojas, salen las petiverias, delgadísimas, frágiles, protegidas por la potencia de sus alas traslúcidas, filigranadas en una estructura en la que -dicen-se narra la gesta de su estirpe.
Las petiverias emiten sonidos apenas perceptibles, que parecen brisitas, para avisar de su presencia, para alertar por algún peligro. Prefieren comunicarse con pervincas y duendecillos de leño usando un lenguaje callado, con signos de sus manos maravillosas.
Despiertan temprano para nutrirse de las gotitas que deja la bruma de las madrugada y emplean las primeras horas en balancearse de los tallos, usar ciertas corolas como toboganes, divertirse saltando sobre las pistas redondas que ofrecen las pervincas.
Unas y otras hacen altos para descansar, para confiarse anhelos y alguna tristeza que suele ensombrecer vuelos o danzas, al amparo de las grandes raíces superficiales de los árboles de las florestas que habitan.
Solo la aparición de epicanardos supone un hiato para la armonía. Entonces cesa el curioso movimiento de serpentina de las antenas de las pervincas, el aletear y el movimiento grácil de las petiverias. Todas se ocultan, unas en el humus fresco, otras en hendijas y huecos de los fustes.
Los epicanardos llegan en grandes legiones, ordenadas, guerreras, con pinzas y cuernos dispuestos a segar el hálito de cualquier forma de vida. Vienen a conquistar e imponerse.
Ignoran que las petiverias solo cantan con trinos transparentes, que las pervincas giran incesantes y azules para detener el avance del ejército gris, que se detiene y olvida, se reagrupa contemplativo, preguntándose a qué se congregaron y organiza el retorno a su territorio desnudo.
No todos celebran la gloria del final de batalla. Las pervincas que caen se transforman en pequeñas setas fosforescentes que sobreviven hasta el nacimiento de la nueva Emperatriz.
Las petiverias que perecen se desprenden de las alas, conforman con ellas un lecho blando en el centro del lugar de la contienda, antes de diluirse en sutil vaho.
Entonces las sobrevivientes derraman lágrimas perladas que se hermanan en la cuna para que nazca la delicada duendecilla que será consagrada Emperatriz de una nueva Era.
Cuando la niña duende despliega sus alas, las pervincas se elevan girando y provocan la fiesta de luz que recorre los caminitos de la trama de las alas hermanas, para que la monarca lea en ellas la historia de su linaje.
Sobre la autora:
Verónica Stockmayer es docente, titiritera y directora de la Escuela de Títeres de Montecarlo. En Misiones publicó “Así de simple: haikus y otras formas de la lírica para celebrar lo nuestro” (2017) “Curiosos y paseanderos, los versos de Vero”(2019) (poesía para niños). “Del devenir: haikus para mi pueblo” (2020). También es miembro de AELIJUM, donde publica cuentos y lírica para niños.