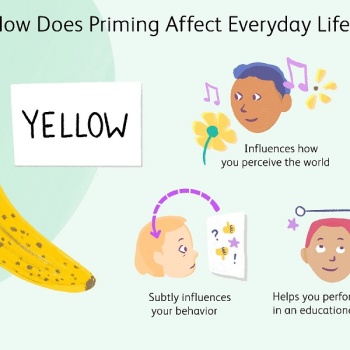Hay palabras que, de tan repetidas, se nos gastan en la boca, “gracias” es una de ellas. A veces la decimos sin pensar, como un reflejo socialmente aceptado. Pero cuando brota desde lo más hondo del pecho, la gratitud se convierte en algo muy distinto: una forma de mirar, de estar y de vivir. Una emoción con poder transformador. Y -aunque suene extraño- quizás también con raíces en nuestra biología.
En los últimos años, la neurociencia y la genética del comportamiento comenzaron a iluminar una intuición antigua: que algunas personas parecen tener una mayor disposición natural a experimentar gratitud. Investigaciones en gemelos, por ejemplo, sugieren que esta capacidad no es solo fruto de la educación o del entorno, sino que podría estar en parte escrita en nuestros genes. No como un destino inalterable, sino como una predisposición: un terreno fértil para que la semilla de la gratitud crezca.
¿Estamos hablando de un privilegio biológico reservado a unos pocos? No, en absoluto. Si bien algunas variantes genéticas pueden favorecer una mayor sensibilidad a la dopamina -el neurotransmisor del placer y la recompensa-, lo cierto es que la gratitud no es una emoción pasiva. Es un músculo espiritual y relacional que puede entrenarse, expandirse y contagiarse.
Desde la gestión de los conflictos interpersonales hasta los climas escolares, comunitarios o laborales, he visto cómo el ejercicio de la gratitud puede cambiar la atmósfera. En medio de una discusión acalorada, por ejemplo, el solo acto de reconocer lo que el otro hizo bien, o de agradecer por su tiempo, por su escucha, por su historia, produce un giro inesperado. La gratitud desarma. No porque sea ingenua, sino porque es valiente: nos obliga a salir de nuestro ego herido y mirar al otro no solo como amenaza, sino también como regalo.
En contextos espirituales, la gratitud ha sido reconocida desde siempre como una llave hacia lo trascendente. En casi todas las tradiciones -del salmo bíblico al mantra oriental-, agradecer es orar. Es una forma de rendición lúcida: aceptar que no controlamos todo, que la vida es, en gran parte, don. Y que reconocerlo nos hace más humanos.
Volviendo a la ciencia: si hay un componente genético en la gratitud, no es para justificar el desinterés o la ingratitud como rasgos inevitables. Es para comprender la complejidad del ser humano. Para saber que no todos partimos del mismo lugar, pero todos tenemos posibilidad de avanzar. Así como algunos nacen con facilidad para la música o las matemáticas, otros tal vez nacen con una tendencia a mirar lo bueno. Pero como toda capacidad, si no se ejercita, se atrofia.
En una época donde la queja es moneda corriente y el algoritmo premia el escándalo, practicar la gratitud se vuelve casi un acto revolucionario. Y lo hermoso es que no requiere grandes gestos: basta con agradecer por el pan, por la palabra, por el silencio compartido. Basta con entrenar la mirada para no dar por sentado lo que el otro hace. Basta con nombrar el bien, aunque sea chiquito.
Si, como sospechan algunos estudios, la gratitud está en parte en nuestros genes, cuidarla es honrar nuestra herencia biológica. Y si no lo está, cultivarla es nuestra más noble responsabilidad.
Porque al final del día, más que un rasgo, la gratitud es una decisión: la de vivir sabiendo que nada -ni el aire, ni el amor, ni el tiempo-, nos era debido. Todo, en algún punto, es regalo.
 Dra. Valeria Fiore
Dra. Valeria Fiore
Abogada-Mediadora
IG: valeria_fiore_caceres